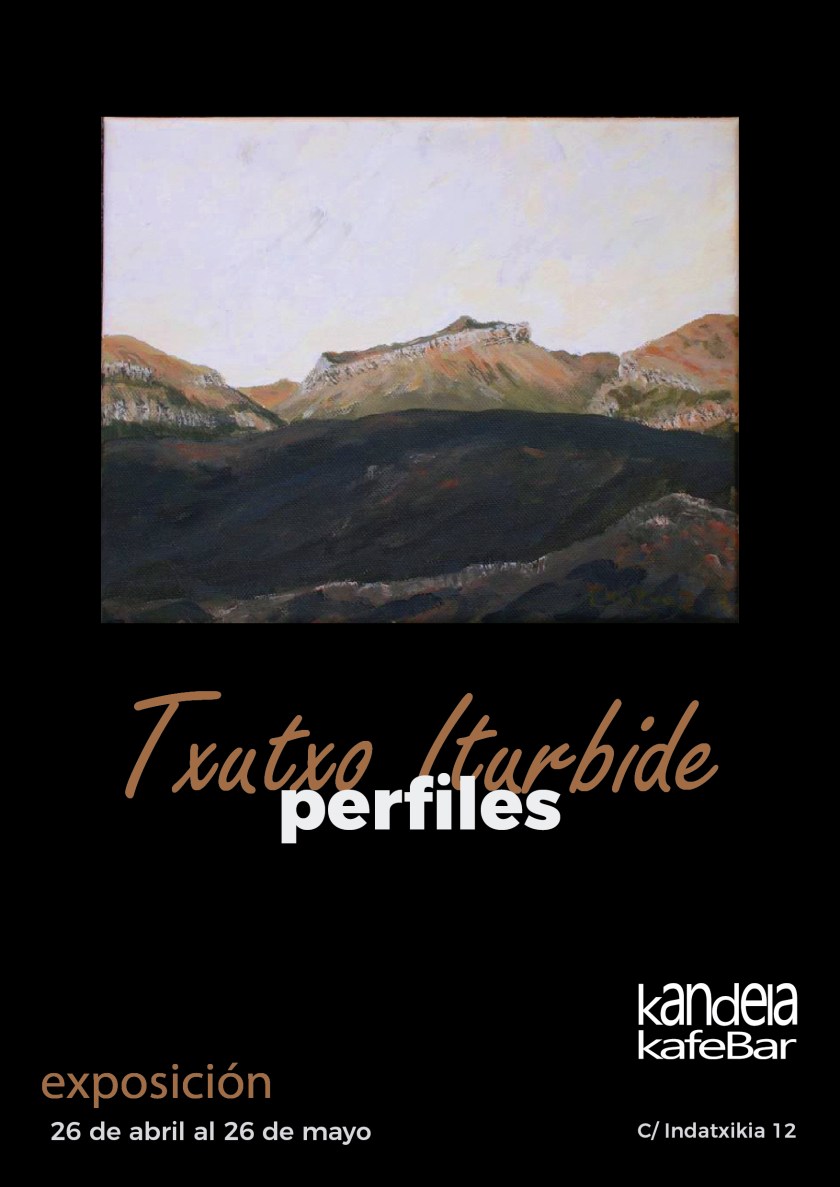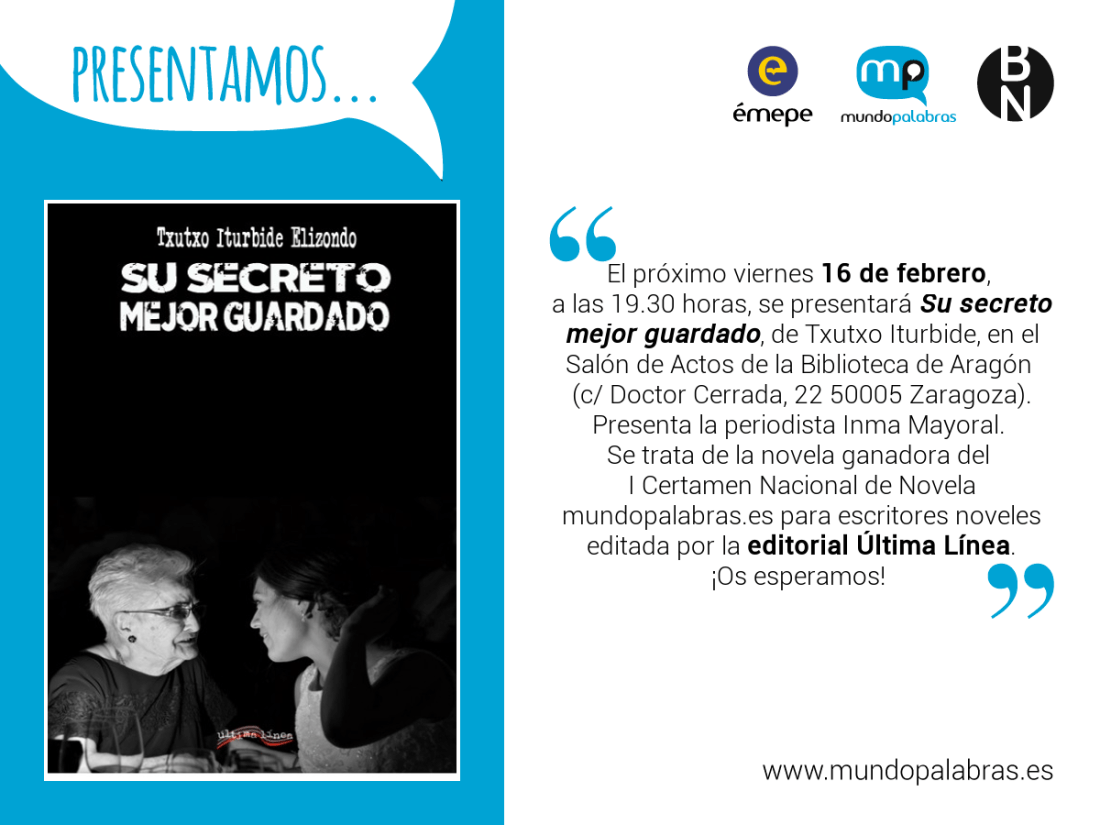Cuando voy a verla, por la tarde, a esa indeterminada hora que en invierno es noche cerrada y en verano todavía hace bastante calor, salimos de paseo.
Aferrada a mi brazo, en un titubeante equilibrio, con plena confianza en que soy su sustento y no la voy a dejar caer; despacito, nos dirigimos a un bar. Allí nos sentamos en una mesa, ella toma su descafeinado, charla con cualquiera que por allí pase, ojeamos el periódico y al cabo de un buen rato, hacemos el camino a la inversa.
Al volver, justo al lado del portal de casa, hay un banco de madera perteneciente al gimnasio situado en el edificio contiguo. Supongo que lo tienen allí para que algún esforzado cliente salga un ratito a descansar mientras se toma una isotónica; supongo, porque al menos en todas las veces que yo aparezco por allí, nunca he visto a nadie sentado.
Pero ella sí, ella sí que lo usa.
Es una especie de tradición, sea invierno o verano, haga frío o calor hay que sentarse un poco en él. Tal vez la lluvia sea lo único que le impida hacerlo.
Allí toma aire y lo exhala de una manera que denota plenitud, sonríe y disfruta del momento; si pasa alguien la saluda, si pasa un coche se mira el vehículo y si nada de esto ocurre buscamos con la mirada alguna descarada salamandra que desde la casa de enfrente parece observarnos inquieta.
Y al cabo de unos pocos minutos, nos levantamos, recorremos los dos metros que nos separan de la puerta de casa y nos recogemos hasta otro día.
Era ayer que estábamos sentados en su banco y permanecía aferrada a mi brazo, sonriente, viendo pasar la vida con la tranquilidad de quien ya ni espera nada de ella ni le pide nada más. Y pensé que quizás hace setenta años se sentó en otro banco, con otro hombre, con el que comparto al menos el 50% de los genes y disfrutaron del momento, así, con sencillez, con plenitud.
Pero de eso ella no se acuerda.




 .
.